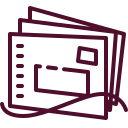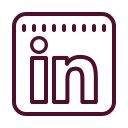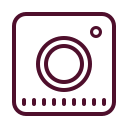Lola pasó ocho años atrapada en una relación donde el amor y el dolor parecían ir siempre de la mano. Aunque estaba rodeada de manipulación y abuso emocional, ella seguía creyendo que su amor podía cambiarlo. Porque a veces, el amor puede ser esa trampa dulce que nos hace perder la paz.
Sabía que esa relación no le hacía bien, pero una noche, después de una discusión especialmente intensa, su pareja sufrió un accidente grave. La culpa se instaló en su pecho, y aunque sabía que merecía respeto y cuidado, decidió quedarse para ser su cuidadora. Aun así, el maltrato no cesó; al contrario, empeoró.
Mientras ella dedicaba sus días y noches a velar por él, él se volvía cada vez más cruel. En el hospital, entre tubos y máquinas, la humillaba, le decía que sin él no podría vivir, que estaba atrapada y que no tenía a dónde ir. La manipulaba con amenazas: si se alejaba, no le daría información sobre su recuperación. La culpa y el amor se enredaban, volviéndose cadenas invisibles que la mantenían atada a ese dolor.
Un día, Lola me confesó algo que llevaba guardado en el fondo de su alma: antes del accidente, había descubierto que su pareja tenía Trastorno Límite de la Personalidad, el famoso TLP. De repente, esa palabra le dio sentido a los altibajos, a las explosiones emocionales, a la manipulación constante. Pero saber eso no la liberó; al contrario, le añadió más peso. Sentía que debía quedarse, que era su responsabilidad cuidar de alguien que estaba enfermo.
Esa losa de culpa y dolor comenzó a aplastarla lentamente. Comprender el diagnóstico no le trajo la paz que esperaba. En vez de eso, abrió nuevas heridas, y en su mente surgieron preguntas:
“¿Hice lo suficiente? ¿Podría haber cambiado algo?”
Después de meses de maltrato y manipulación, cuando finalmente logró salir de esa relación, pensó que por fin encontraría alivio. Pero lo que llegó fue un vacío inmenso, una soledad oscura y una ansiedad que la paralizaba.
La culpa seguía siendo una sombra persistente, recordándole que había fallado, que no había salvado a quien amaba. Incluso las palabras de quienes la rodeaban:
“¿Por qué sufres por alguien que te hizo daño?”
Su entorno no lograba entender esa mezcla compleja de amor, miedo y esperanza que la mantenía ligada a ese pasado.
El trauma, la confusión y la ansiedad se apoderaron de su vida. Salir de casa se volvió una lucha diaria, atrapada en pensamientos que no le daban tregua. Pero en lo más profundo sabía que esa no podía ser la última palabra de su historia.
Cuando Lola empezó a trabajar en terapia, comenzó a redescubrirse a sí misma. Un proceso que nunca antes había imaginado pero que se volvió necesario. Durante años, había dejado de lado su propio dolor y sus necesidades, poniendo siempre a los demás en primer lugar.
Juntas, fuimos identificando las heridas: la culpa, la ansiedad y el trauma que aún dolía pero que podía ser sanado. Lola empezó a entender que su autoestima no debía depender de nadie más. Aprendió que no era su responsabilidad salvar a quien no quería salvarse.
El primer paso fue soltar la culpa. Reconocer que amar no significa cargar con el peso del otro. Luego, empezó a ponerse a sí misma en el centro: escucharse, respetar sus emociones, poner límites y confiar en su intuición.
Sanar no es una línea recta ni una carrera, sino una sucesión de pequeños pasos, de caídas y levantadas. Pero Lola está aprendiendo que el amor más importante es el que se cultiva con uno mismo.
Y esa, quizá, es la lección más profunda que podemos aprender del amor incondicional: que primero debemos cuidarnos a nosotros mismos para no perdernos en el camino.