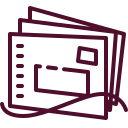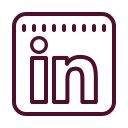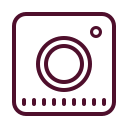Pepa tiene 29 años, una sonrisa tímida y unos ojos que, aunque inquietos, parecen estar a punto de desbordarse, como si guardaran una tormenta contenida. Muchas veces, antes de irse a dormir, se preguntaba por qué, a pesar de tener compañía, seguía sintiéndose tan sola.
Ha estado en una relación durante algunos meses, pero esa sensación de soledad no desaparece, como si algo faltara en medio de la compañía.
- “Me cuesta hacer amigos, siento que nunca termino de encajar, que me invitan por pena” —me dijo en su primera sesión, con las manos entrelazadas como si intentara sostener algo frágil—. “En cuanto a mi relación, siempre siento que me va a dejar, que algo malo va a pasar…”
En ese momento, no supe qué la bloqueaba más: el miedo o la tristeza. Pero con el tiempo, entendí que ambas emociones compartían un origen común.
Pepa llevaba años lidiando con una sensación de abandono que no entendía del todo, una herida emocional que, aunque invisible, condicionaba cada aspecto de su vida.
En la primera sesión, poco a poco, Pepa comenzó a abrirse sobre su pasado. No fue inmediato. Al principio, sus palabras salían como gotas, cautelosas, probando si el espacio era seguro. Pero una tarde, después de un largo silencio, me dijo:
“Mi padre murió cuando tenía seis años, apenas le conocí”.
Había una mezcla de dolor y resignación en su voz, como si ese recuerdo fuera una fotografía antigua que prefería no mirar demasiado. “Después de eso, mi madre tuvo que volcarse en el trabajo para sacar la familia adelante. Yo tenía que cuidar de mis hermanos, pero… me sentía sola. Como si no hubiera nadie a quien acudir, sentía que nadie me cuidaba, que nadie estaba para mí”.
Ese fue el momento en que empezamos a conectar los puntos en terapia: el vacío que había sentido de niña, la ausencia emocional de su madre y el eco del abandono que aún resonaba en su presente.
Pepa no estaba sola en su experiencia. Esto es lo que conocemos como la herida de abandono, una cicatriz emocional que no desaparece con el tiempo, sino que se camufla, filtrándose en nuestras relaciones, nuestras decisiones y en la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
A medida que avanzamos en las sesiones, Pepa comenzó a reconocer un patrón en sus relaciones: el miedo al abandono estaba siempre allí, escondido, dictando cada uno de sus movimientos. Con su pareja, ese miedo se traducía en una necesidad constante de aprobación. Se esforzaba por ser perfecta, aunque eso significara silenciar sus propias necesidades o ignorar sus propios deseos.
- “Siempre siento que tengo que ser perfecta para que me quieran”, me confesó una tarde, con la voz quebrada por una verdad que había sido su compañera durante mucho tiempo.
Este es uno de los efectos más profundos de la herida de abandono: el miedo constante al rechazo y la necesidad de hacer de todo para evitarlo, incluso a costa de uno mismo.
Pero lo que estamos descubriendo y aprendiendo juntas en consulta es que su miedo no proviene de las personas que tiene en su vida hoy. No es su pareja quien la abandona, ni sus amigos quienes la rechazan. Ese miedo es un eco del pasado, una herida que no se cerró del todo cuando su padre falleció y su madre, agobiada, tuvo que mirar hacia otro lado.
La buena noticia es que las heridas, incluso las más profundas, pueden sanar.
En terapia, estamos trabajando en su autoestima, enseñándole que no necesita demostrar nada para ser querida. Que no tiene que ser perfecta, porque el amor no es una recompensa por el esfuerzo, sino una conexión que empieza en uno mismo.
A través de la terapia EMDR, estamos ayudando a Pepa a procesar el trauma de su infancia: la pérdida de su padre, la ausencia emocional de su madre, el vacío que, aunque parecía parte de ella, no tiene por qué definirla.
Sanar no es un camino recto, pero Pepa empieza a caminar. Y con cada paso que da se acerca a una verdad que quiero compartir contigo: no importa cuán profundas sean tus heridas, siempre podemos cuidar de ellas.